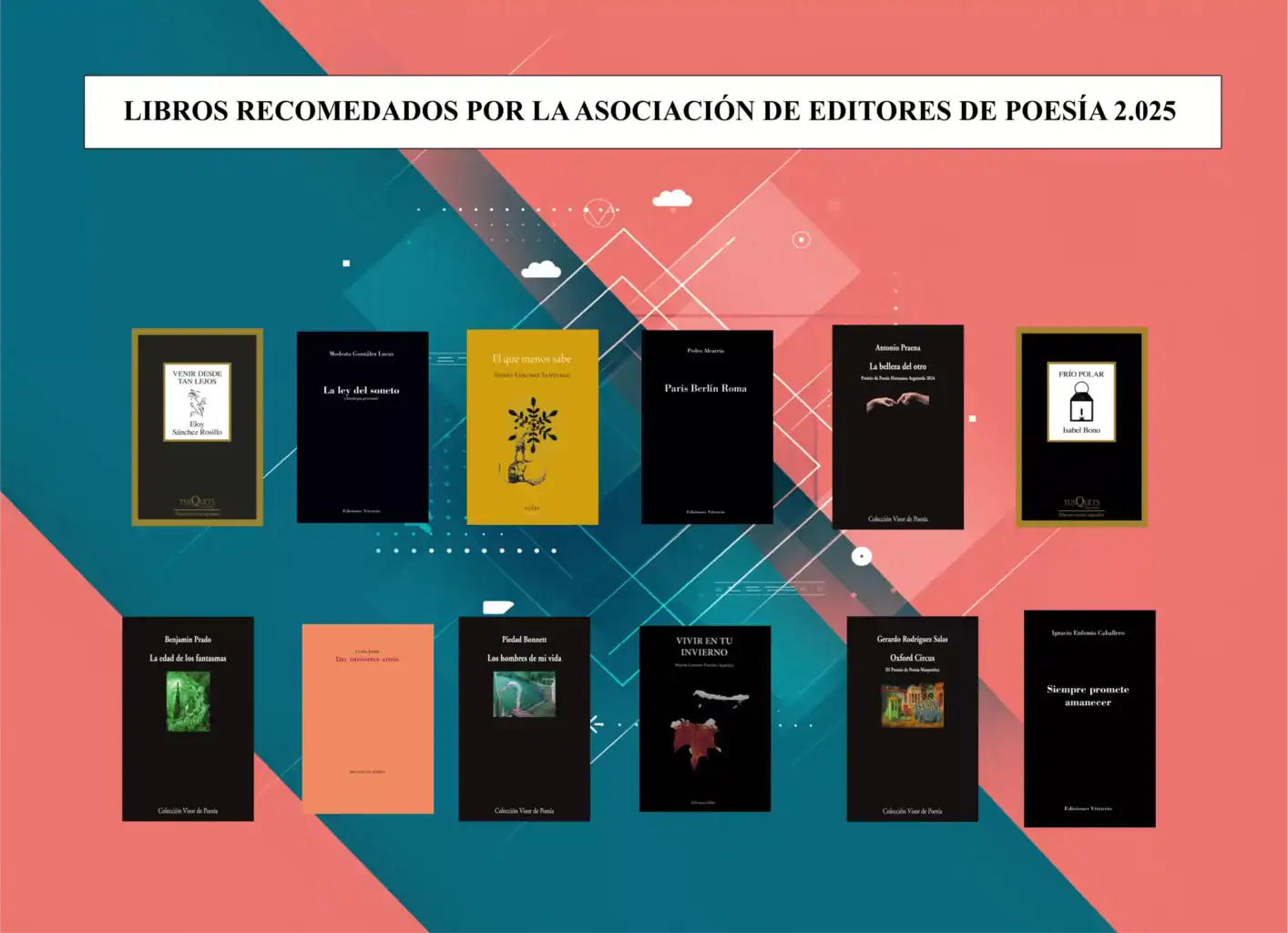David Pais: †…yo soy de los que creen que los géneros no encorsetan a los grandes autores, sino que son los grandes autores los que engrandecen los géneros o, por el contrario, evidencian su propia pequeñez siendo incapaces de adaptarse a ellosâ€.
 1º) Nos encontramos ante tu primera novela editada ¿Cómo te sientes al ver tu obra publicada y al alcance de tantos lectores?
1º) Nos encontramos ante tu primera novela editada ¿Cómo te sientes al ver tu obra publicada y al alcance de tantos lectores?
Pues, obviamente, mejor que cuando la tenía guardada en un cofre y en exclusiva para mí solo, pero estoy seguro de que cuando llegue a venderse bien, si es que llega, me sentiré mucho mejor. Así que, si algún indeciso lee estas palabras, que no lo dude y la compre. Es posible que el arte no se lo agradezca, pero este humilde autor sí lo hará y mucho.
2º) ¿Cómo nació El silencio de un sol ciego?
La idea que tenía en mente era la de escribir una novela negra siguiendo la estela de los autores clásicos del género y, principalmente, tratando de meter en la misma coctelera ingredientes como la contundencia y el ritmo endiablado de un Dashiell Hammett, la complejidad argumental de un Ross MacDonald y ese aroma como de nostalgia por un pasado que no necesariamente fue mejor, pero que ya no volverá, que siempre desprenden las páginas más inspiradas de un David Goodis. Por supuesto, también quería huir de la absurda corrección política que, considero, está demasiado presente en buena parte de las obras del género que se publican hoy día y que, por desgracia, son las que están marcando tendencia. Finalmente, creo que he acabado escribiendo un extraño híbrido que combina el “actioner” ochentero más cafre con el drama de un Tennessee Williams algo pasado de rosca y rociado con unas cuantas gotas de Shane Black que, para quien no lo conozca, diré que es uno de mis guionistas preferidos, autor de los libretos de “Arma letal” o “El último boy scout”, entre otras, y director de una pequeña joya titulada “Kiss kiss bang bang”. Y, qué quieren que les diga, en mi interesada y nada humilde opinión, creo que el producto final está bastante bien.
3º) ¿Estamos ante una novela de género negro o policíaco?
Yo por género policíaco siempre he entendido aquel que abarca a autores como Agatha Christie, Edgar Wallace o, entre otros, Chesterton y S.S. Van Dine; escritores muy deudores del gran Conan Doyle y, especialmente, del autor que sembró la semilla del género (y de muchos otros géneros): el Edgar Allan Poe de “La carta robada” o “Los crímenes de la Rue Morgue”. De ningún modo pretendo minusvalorar a esos autores, que a mí también me gustan, pero yo diría que, en términos generales, se limitaban a escribir novelas de misterio en las que toda la narración se edificaba en función de la sorpresa final, y en la que los personajes, por muy entrañables que fueran, muy a menudo, eran de una pieza. La novela negra, ésa que se inicia con la publicación de “Cosecha roja” es otra cosa: no se centra tanto en el quién ha podido cometer tal crimen, sino en el qué y el cómo. Y, lo más importante, se sumerge en la descripción de un submundo urbano, repleto de corrupción, amoralidad y nihilismo del que, irremediablemente, tienen que surgir personajes turbios, torturados, heridos y, al mismo tiempo, altamente hirientes cuyo único oficio son sus puños y cuyas lenguas solamente sólo saben soltar réplicas tan afiladas como navajazos. Ése es el tipo de novela negra que a mí me gusta: el que, por ejemplo, y citando a un autor contemporáneo, practica James Ellroy; aquel que, sin pretender ser realista siempre termina por resultarle al lector insoportablemente real, y por la sencilla razón de que prescinde de lo que conocemos como “opiniones objetivas”. Y es que dichas opiniones objetivas no existen; lo único que existe es la realidad, y ésta es como cada uno la percibe. Ni más ni menos. Luego, como es de esperar, lo que sucede es que las diferentes realidades chocan; de ahí que el mundo sea como es.
4º) ¿Piensas que hay diferencias entre las novelas negras escritas en España y las del extranjero?
En mi opinión, un libro no será mejor o peor porque su autor sea, o no, español; será bueno o malo, y punto. Y, respondiendo a la pregunta, diré que la principal diferencia entre la novela negra que se escribe en España con, por poner un ejemplo, la americana, es que aquí no hay un Dashiell Hammett, un Ross MacDonald, un Chandler, un James Ellroy o un Jim Thompson; así como tampoco libros como “La dalia negra”, “La llave de cristal”, “1280 almas”, “Disparen sobre el pianista”, etc. También es cierto que no soy, ni mucho menos, un experto en la narrativa patria de este género, pero lo dicho anteriormente es un hecho, guste o no. Y si por estos lares hay algún Chandler o algún Ellroy, ya está tardando en levantar la mano. Eso sí, podría destacar, aunque sea fuera del género, a escritores como Javier Negrete o Albert Sánchez Piñol; pero no los cito porque sean españoles, sino por haber escrito títulos tan recomendables como “Señores del Olimpo” o “La piel fría”. Y tampoco conviene olvidar que, tanto la literatura como el cine de género, siempre han sido tremendamente menospreciados en este país. Quizá ese vacío venga de ahí, al menos a mis ojos.
5º) ¿Qué importancia le das al título y a la portada de un libro?
Con respecto a lo del título, y echándole un vistazo al mío, creo que lo mejor será que esté calladito. Lo único que tengo que decir es que adquiere un sentido una vez leída la novela. O, al menos, eso creo. Y, con respecto al tema de las portadas, creo que, en general, en el mundillo editorial se pasa por alto que la portada de un libro, más que un simple envoltorio, es una ventana a través de la cual se puede atrapar a un potencial lector indeciso. Por poner un ejemplo personal: mi disco favorito, el que puso mi mente patas arriba y sin remedio, es el “Dark side of the moon” de Pink Floyd, y lo compré por su portada. Tal cual. En aquellos lejanos tiempos todavía estaba muy verde en lo que a cultura musical respectaba, y sí, conocía la existencia de dicho disco, aunque no tenía ni idea del tipo de música que me iba a encontrar. Y, si no hubiera sido por la fascinación que me produjo aquella magnética portada, es probable que nunca le hubiera dado a la música del disco la oportunidad de hechizarme, como finalmente hizo. Además, conviene no olvidar que la portada también puede llegar a mimetizarse con el contenido del producto en sí, sea libro o disco, hasta extremos casi enfermizos, como en los fantásticos diseños que Roger Dean hizo para grupos como Yes, Uriah Heep o Greenslade. Porque, a día de hoy, es innegable que la música que contienen discos tan fenomenales como “Relayer”, “Tales from topographic oceans”, “Demons and wizards” es absolutamente indisociable de la portada de su respectivo álbum. Y, ya en el ámbito estrictamente literario, creo necesario romper una lanza a favor de una editorial de este mismo país, y de la competencia, como es Minotauro. ¡Inolvidables aquellas preciosas cubiertas que, en los noventa, envolvían los clásicos en tapa dura de maestros del calibre de Ray Bradbury, Theodore Sturgeon, Clifford D. Simak, Alfred Bester…! Desgraciadamente, la mayoría de las editoriales tan sólo parecen interesadas en que un determinado libro sea reconocido como perteneciente a un sello concreto, resultando casi imposible distinguirlo de cualquier otra obra que también pertenezca a la misma casa. ¿La consecuencia? Pues que diferentes obras que sus autores concibieron como algo único terminarán en la misma estantería de una librería luciendo tan despersonalizadas como niños uniformados jugando en el patio de un colegio. Y, como muestra de lo que creo que puede hacer una buena portada por un libro, ahí va otra experiencia personal, en este caso, relativa a “El país de octubre” de Ray Bradbury. Recuerdo que la primera vez que vi su portada, así como también al leer las mágicas doce o trece líneas que el autor escribió para el reverso de la misma, me convencí a mí mismo de que entre aquellas páginas yacía una novela única e inolvidable; tanto que me la imaginé incontables veces en mi mente mucho antes de llegar a leerla. ¿Y resultó ser una novela tan inolvidable como esperaba? Pues no, no lo fue. Claro que, a día de hoy, no lamento lo más mínimo el hecho de haberme “perdido” una novela que nunca existió en favor de un puñado de relatos tan inolvidables como “La guadaña”, “El esqueleto” o “El pequeño asesino”, que es de lo que se compone el citado libro. Por si no ha quedado lo suficientemente claro, yo sí soy de los que le otorgan importancia a una buena portada. Y, aunque sea cierto que una portada, por sí misma, nunca hará buenos a un libro o a un disco, también lo es que sí puede bastarse para disparar nuestra imaginación y, con ello, las ganas de sumergirnos inmediatamente en el texto, al menos en mi caso. Y, como me sucedió con “El país de octubre”, incluso puede hacernos imaginar una novela que jamás existió. Quien sabe; tal vez me anime y la escriba en un futuro.
6º) ¿Has seguido un proceso de investigación para elaborar tu novela?
Lo intenté. Durante un mes y medio hice lo que pude por tratar de documentarme un poco sobre la década de los sesenta en E.E.U.U., el movimiento “hippie”, los conflictos raciales, Vietnam… Y lo único que conseguí con ello fue perder 45 días. Qué le voy a hacer: siempre fui un vago. Por fortuna, una época tan convulsa como aquella tuvo su reflejo en el cine de la década posterior, que fue a lo que le dediqué más atención. Aunque, a decir verdad, en lugar de revisar atentamente el cine más comprometido y social de aquella época (Schrader, Lumet, Schlesinger…), hice lo que no debía y me dediqué a disfrutar del que a mí más me gustaba (“Harry el sucio”, “Tiburón”, “Papillon”, “French Connection”…). Y sí, es posible que mi novela esté llena de gazapos históricos como, por ejemplo, la famosa fotografía de Jane Fonda simulando que dispara a la aviación norteamericana, a la que hago alusión en el libro. La verdad, ignoro si es anterior o posterior a la época en la que ambiento mi historia. Pero no importa. ¡Si hasta tuve la jeta de apropiarme de una espléndida cita del Teddy Roosevett de “El viento y el león”, rodada 6 años después de la época en la que ambiento mi novela! ¿Y qué pretendo decir con eso? Pues que mi obra tiene casi tanta veracidad y rigor histórico como cualquier entrega de “Rambo” o “Desaparecido en combate”. Mi única pretensión fue la de conseguir que al lector le resultara igual de entretenida que aquéllas.
7º) ¿Le das más importancia a la trama y la acción que al estilo?
Por supuesto, e incluso le concedo bastante menos importancia a la trama que a la fluidez de la narración misma. Yo crecí en los ochenta y, en consecuencia, me marcaron muy profundamente las películas de cineastas como John McTiernan, Spielberg, los hermanos Scott, Verhoeven, Richard Donner o Walter Hill, entre muchos otros. Tipos tan despreciados por la crítica especializada como capaces de mantenerte en vilo y clavado a una butaca con un guión que podría haber sido escrito por un niño de doce años. En mi opinión, ahí es donde radica el auténtico dominio narrativo. O, lo que es lo mismo, el talento. Me gustaría aprovechar la ocasión para reivindicar a un genio del arte de narrar, hoy injustamente condenado al ostracismo, como es John Mctiernan. Si de alguien aprendí algo sobre cómo narrar, fue de él y de películas como “Depredador” o “Jungla de cristal”, viéndolas (y disfrutándolas) una y otra vez hasta la saciedad; tratando de diseccionar cada set piece corte por corte; de imaginar el número de cámaras que utilizaba en cada escena; admirando cada encuadre y cada elegante movimiento de cámara… Lo dicho: un genio. Creo que algún día se le hará justicia y en las escuelas de cine se estudiará en profundidad el último tercio de “Depredador” (aunque seguro que eso no sucederá en España), en el que, sin palabras (y, ¡ojo!, sin disparos, al menos por parte de Schwarzenegger), McTiernan consigue mantener al espectador con el corazón en un puño de un modo que nunca antes se había visto. ¿Y cómo lo consigue? Pues contando una historia, pero no con palabras, sino empleando con singular maestría la mejor herramienta de que dispone: la cámara. Si eso no es un autor con mayúsculas, ignoro quién podrá serlo. ¿Y por qué demonios no gusta McTiernan a los críticos? ¿Por qué no tiene un prestigio equiparable al de, por ejemplo, el insulso Steven Soderbergh? No lo sé. Supongo que porque hace un tipo de cine muy exigente con su creador pero que resulta perfectamente apto y disfrutable hasta para el público más tarugo, siendo esto último lo que probablemente cause un mayor disgusto al presunto intelectual de turno, tan predispuesto a olvidar que élite y minoría no son la misma cosa. Pero, ¿significa eso que yo desprecie el estilo? No. Y, volviendo a la literatura, puede que el problema no sea el estilo en sí mismo, sino el hecho de utilizar ese estilo como excusa para no tener que molestarse en idear una trama, así como tampoco en narrarla adecuadamente. Dennis Lehane comentó una vez que, en sus comienzos, cuando acudía a talleres de escritura, sus compañeros lo ninguneaban porque pretendía escribir novela de género. Ya ven. En contra de lo que opinan muchos, yo soy de los que creen que los géneros no encorsetan a los grandes autores, sino que son los grandes autores los que engrandecen los géneros o, por el contrario, evidencian su propia pequeñez siendo incapaces de adaptarse a ellos. Puede que el problema de los compañeros de Lehane, y de muchos otros que se lanzan a escribir, sea ese mismo: el deseo de pretender ser grandes autores sin ni siquiera ser capaces de demostrar que pueden ser buenos artesanos de género. Y uno nunca podrá calzarse los zapatos de Edgar Allan Poe si antes no es capaz de caminar con los de Clive Barker o Stephen King.
8º) En una obra tan extensa como El silencio de un sol ciego. ¿Qué características crees que deben tener los personajes para atrapar al lector?
Pues no lo sé. Lo único que tenía claro al principio era que el protagonista, como buen hard boiled, debía tener cierto gancho y, por esa razón, intenté dotarle de rasgos de personajes tan míticos como Sam Spade, Lew Archer o el Joe Hallenbeck de “El último boy scout” (sí, otra vez el actioner ochentero). También creí necesario matizar el personaje de Elizabeth. Una influencia importante en este último caso fue la Rebeca de Daphne de Maurier, si bien es cierto que me inspiré mucho más en lo fantasmagórico de su, por decirlo de algún modo, “presente ausencia” en el film de Hitchcock, muy superior, por otra parte, a la novela en que se inspira. Aunque, finalmente, la verdadera esencia de este personaje la encontré escuchando el melancólico “River man” de Nick Drake. Y, a modo de pequeño homenaje, de ahí viene su nombre: de la Betty de la canción. A todos los demás los desarrollé en mayor o menor medida porque, al principio, me encontré con que me costó más de lo previsto arrancar la trama; de ahí que me dedicara a indagar en su pasado, al estilo de un Tennessee Williams. Pero, en un principio, no lo tenía previsto. Y tampoco creo que sea siempre necesario. Al fin y al cabo, “Fahrenheit 451” es una novela genial, con independencia de lo plano que pueda resultar el personaje de Montag. Por no hablar de la gran mayoría de insípidos personajes que habitan en las obras de H. G. Wells: desde “La máquina del tiempo” a “Los primeros hombres en la luna”, pasando por “El amor y Mr. Lewisham”. Y no por ello dejan de ser libros excelentes.
9º) ¿Qué escritores del género te han influenciado más?
Pues todos los citados anteriormente, a los que añadiría a James Hadley Chase, Chester Himes, Robert B. Parker o James M. Cain. Lo dicho: los clásicos del género. Más recientemente, y dejando a un lado al titán Ellroy, me quedo con Dennis Lehane o con Philip Kerr, en cuyo caso concreto, admiro la originalidad de su saga de Bernie Gunther (que, para quien no lo sepa, su comienzo tiene lugar en Berlín, en pleno auge del Tercer Reich) y lo indemne que logró salir del riesgo que suponía el hecho de hacer un retrato creíble y alejado de la parodia de ciertos personajes históricos de infausto recuerdo, como el que hizo de Goering en “Violetas de marzo”. Nada que ver con la risible caricatura que del mismo personaje realizó Philip Jose Farmer en la, por otra parte, muy notable “A vuestros cuerpos dispersos”.
10º) ¿Qué proyectos literarios tienes?
Tengo algunas ideas pero, en este momento, no tengo tiempo para ponerme manos a la obra con ellas. Y, tal y como cantaba Peter Hammill en “After the flood”, si “cada paso parece ser la inevitable consecuencia del que lo precede”, yo todavía acabo de adelantar ligeramente un pie con respecto al otro; así que ya veremos adonde me lleva ese paso. De momento, estoy en medio de ninguna parte, mi futuro no es más que una quimera y mi pasado, como el de cualquier otro, un recuerdo que, como un azucarillo, se disuelve en un mar de olvido.