Related Posts
El uso de la raya en los diálogos
El uso de la raya en los diálogos
Antes de introduciros en las normas correctas del uso del guión, debéis saber que para poner un guión largo en Word hay que pulsar la tecla Alt Gr y sin soltarla pulsar el signo menos del teclado extendido (—), otra forma de hacerlo es pulsar la tecla Ctrl y sin soltarla el signo menos del teclado extendido (Esto os dará un guión un poco más corto que el anterior –). El teclado extendido es el teclado numérico que se encuentra a la derecha en los ordenadores de sobremesa. Los usuarios de portátiles tienen que usar el menú insertar símbolo para introducir el guión.
Os voy a dejar aquí lo que dicen acerca del uso del guión (o como dice la Real Academia la raya ya que se denomina guión al signo menos que separa las palabras).
Diccionario panhispánico de dudas
En textos narrativos, la raya se utiliza para introducir o enmarcar los comentarios y precisiones del narrador a las intervenciones de los personajes.
No se escribe raya de cierre si tras el comentario del narrador no sigue hablando inmediatamente el personaje:
—Espero que todo salga bien —dijo Azucena con gesto ilusionado. A la mañana siguiente, Azucena se levantó nerviosa.
Se escriben dos rayas, una de apertura y otra de cierre, cuando las palabras del narrador interrumpen la intervención del personaje y esta continúa inmediatamente después:
—Lo principal es sentirse viva —añadió Pilar—. Afortunada o desafortunada, pero viva.
Cuando el comentario o aclaración del narrador va introducido por un verbo de habla (decir, añadir, asegurar, preguntar, exclamar, reponer, etc.), su intervención se inicia en minúscula, aunque venga precedida de un signo de puntuación que tenga valor de punto, como el signo de cierre de interrogación o de exclamación:
—¡Qué le vamos a hacer! —exclamó resignada doña Patro.
Si la intervención del personaje continúa tras las palabras del narrador, el signo de puntuación que corresponda al enunciado interrumpido se debe colocar tras la raya que cierra el inciso del narrador:
—Está bien —dijo Carlos—; lo haré, pero que sea la última vez que me lo pides.
Cuando el comentario del narrador no se introduce con un verbo de habla, las palabras del personaje deben cerrarse con punto y el inciso del narrador debe iniciarse con mayúscula:
—No se moleste. —Cerró la puerta y salió de mala gana.
Si tras el comentario del narrador continúa el parlamento del personaje, el punto que marca el fin del inciso narrativo se escribe tras la raya de cierre:
—¿Puedo irme ya? —Se puso en pie con gesto decidido—. No hace falta que me acompañe. Conozco el camino.
Si el signo de puntuación que hay que poner tras el inciso del narrador son los dos puntos, estos se escriben también tras la raya de cierre:
—Anoche estuve en una fiesta —me confesó, y añadió—: Conocí a personas muy interesantes.
(Diccionario panhispánico de dudas, 1.ª edición, 2005)
Taller Literario Axxón
http://axxon.com.ar/t-guionado.htm
Guiones de diálogo
1. El guión largo (—) sirve generalmente para indicar tanto las intervenciones o parlamentos de los personajes (guiones de diálogo) como los incisos del narrador. En el primer caso, el guión va pegado a la inicial de la palabra con la que comienza el parlamento, con la sangría de la primera línea del párrafo (es decir, texto «entrado»). En el segundo caso, va precedido de un espacio cuando comienza el inciso, y seguido de espacio cuando termina (este último guión sólo se emplea cuando el inciso está dentro del parlamento; cuando está situado al final nunca debe cerrarse: véase, más adelante, el punto 1.9). Estos diez ejemplos recogen sus usos más frecuentes:
—He descubierto que tengo cabeza y estoy empezando a leer. [1]
—Oh, gracias. Muchas gracias por sus palabras —murmuró Jacqueline. [2]
—Somos muchos de familia —terció Agostino— y trabajamos todos. [3]
—Seguro que, a la larga —replicó Carlota con decisión—, todo se arreglará. [4]
—¡Sophie, vuelve! —insistía Stingo—. He de hablar contigo ahora mismo. [5]
—¿Y tú qué entiendes de eso? —saltó Stephen—. No has leído un verso en tu vida. [6]
—Con lo que me hubiera gustado escribir… —susurró—. Poesía. Ensayo. Una buena novela. [7]
—Esto no puede continuar así. La cosa ha ido demasiado lejos —se levantó, al tiempo que se miraba las manos—. Tengo que sobreponerme, acabar con esta locura. [8]
—Esto no puede continuar así. La cosa ha ido demasiado lejos. —Se levantó, al tiempo que se miraba las manos—. Tengo que sobreponerme, acabar con esta locura. [8 bis]
—Sí, amigo mío, me asombra tu valentía —dijo ella con aplomo. Y tras una breve pausa, añadió—: Admiro de veras tu sangre fría. [9]
—Ya sé en qué está pensando —dijo la propietaria—: en el color rojo. Todos hacen lo mismo. [10]
Comentemos brevemente, punto por punto, estos ejemplos.
1.1. El caso más sencillo es el primero. Adviértase simplemente que el guión de arranque de diálogo va pegado a la primera palabra del parlamento. Sería un error indicarlo así:
— He descubierto que tengo cabeza y estoy empezando a leer.
1.2. Como se ve en el segundo ejemplo, el guión de cierre se considera superfluo —y por tanto se elimina— cuando el párrafo termina con un inciso del narrador. Es incorrecto indicarlo así:
—Oh, gracias. muchas gracias por sus palabras —murmuró Jacqueline—.
1.3. En el tercer ejemplo, obsérvese que los guiones que encierran el inciso del narrador van pegados a éste, no separados de él; pero adviértase que tampoco van pegados al parlamento del personaje. Así pues, sería erróneo indicarlo de estas dos maneras:
—Somos muchos de familia — terció Agostino — y trabajamos todos.
—Somos muchos de familia—terció Agostino—y trabajamos todos.
1.4. En el cuarto ejemplo, la coma que va después de la palabra «larga» debe ir después del inciso, nunca antes. O sea, no debe indicarse así:
—Seguro que, a la larga, —replicó Carlota con decisión— todo se arreglará.
1.5, 1.6, 1.7. En los ejemplos quinto, sexto y séptimo puede observarse que figura un punto de cierre después del inciso del narrador, aun cuando el parlamento del personaje previo al inciso lleve signos de exclamación, de interrogación o puntos suspensivos (signos que, en realidad, no tienen función de cierre propiamente dicha). Por consiguiente, estos diálogos no deberían indicarse así:
—¡Sophie, vuelve! —insistía Stingo— He de hablar contigo ahora mismo.
—¿Y tú qué entiendes de eso?—saltó Stephen— No has leído un verso en tu vida.
—Con lo que me hubiera gustado escribir… —susurró— Poesía. Ensayo. Una buena novela.
1.8. En la primera variante del ejemplo octavo [8] vemos que antes del inciso del narrador no figura punto. Puede justificarse esta elección aduciendo que, si bien el inciso no tiene relación directa con el diálogo, se considera implícito un verbo dicendi, como decir, afirmar, añadir, preguntar, insistir, terciar, etc. («—dijo y se levantó», «—dijo levantándose», «—dijo y, acto seguido, se levantó», etc.).
Pero si se considera que el inicio no tiene relación directa con el parlamento anterior, el diálogo puede disponerse tal como se indicaba en el ejemplo [8 bis]. Obsérvese, en el ejemplo que ofrecemos a continuación, que ponemos punto después de «lejos» y que el inciso del narrador comienza con mayúscula.
—Esto no puede continuar así. La cosa ha ido demasiado lejos. —Se levantó, al tiempo que se miraba las manos—. Tengo que sobreponerme, acabar con esta locura.
En cualquier caso, en lo que respecta al guión de cierre del inciso, no debe marcarse con el punto antes del guión, como en este ejemplo (que es, por tanto, erróneo):
—Esto no puede continuar así. La cosa ha ido demasiado lejos. —Se levantó, al tiempo que se miraba las manos.— Tengo que sobreponerme, acabar con esta locura.
1.9, 1.10. También en los ejemplos noveno y décimo hay una marcada tendencia a la unificación, en el sentido de que los dos puntos suelen figurar después del guión que cierra el inciso del narrador. Conforme a este criterio —que también tiene la virtud de la simplicidad—, se pasa por alto esta distinción: en el noveno ejemplo, los dos puntos pertenecen al inciso del narrador, mientras que en el décimo forman parte del parlamento del personaje; ello se ve claramente si suprimimos los incisos:
—Sí, amigo mío, me asombra tu valentía. Admiro de veras tu sangre fría.
—Ya sé en qué está pensando: en el color rojo. Todos hacen lo mismo.
2. Cuando la intervención de un personaje se dispone en varios párrafos a causa de su extensión, a partir del segundo párrafo no hay que usar guiones sino sólo comillas de seguir que —conviene insistir en ello— no deben cerrarse al final.
—Sí. Porque no me lo había planteado antes. No había querido hacerlo. Los detalles adquirieron entonces una increíble importancia. Me aturdía encontrarme otra vez en Nueva York, sinceramente. Me sentía como una extraña, como si aquella no fuera mi ciudad.
»Cuando llegamos a Hamond Hill estaban todos allí en la sala. Y la misma ansiedad que había sentido antes se repitió en aquellos momentos con mis hermanos y mi hermana. No me cansaba de mirarlos. Los veía también como unos extraños, como si no fueran de mi misma carne…
»Y recuerda lo que te digo. Me has pedido que te lo cuente y eso es lo que estoy haciendo. Nos reunimos con los demás y hablamos con papá y mamá, que habían organizado la reunión como si se tratara de un congreso. Lo único que faltaba eran tarjetas en las solapas.
2.1. También usaremos este tipo de comillas siempre que un diálogo aparezca dentro de otro diálogo, pero en este caso, después de las comillas (que tampoco se cerrarán) sí debe ir el guión correspondiente.
—La historia de Arturo y Raquel sería incluso divertida si no fuera tan trágica. Hacían una sola comida al día, hasta que a él se le ocurrió la idea. Y recuerdo perfectamente —seguía explicando Jacques— la conversación que tuvieron:
»—Deja de quejarte —le dijo él—. Ya sé cómo podemos comer.
»—¿Cómo? —preguntó ella, atónita.
»—Muy sencillo —contestó él—. Ve a la Maternidad y les dices que estás embarazada. Te darán comida y no te preguntarán nada.
»—¡Pero yo no estoy embarazada! —chilló ella.
»—¿Y qué? —repuso él—. Basta con una almohada o dos. Es nuestra última oportunidad y no podemos dejarla escapar.
Obsérvese que los incisos de los personajes cuya conversación transcribe Jacques van también con guiones, en vez de abrir y cerrar comillas cada vez. En estos casos puede sacrificarse la normativa a la superior claridad expositiva, puesto que el riesgo de confusión es mínimo (véase el punto 3). Creemos que esta disposición resulta más sencilla que la que figura a continuación, hecha a base de comillas latinas e inglesas, en la que llegan a acumularse nada menos que tres signos de puntuación (,»¿):
»»Deja ya de quejarte», dijo él. «Ya sé cómo podemos comer.»
»»¿Como?», preguntó ella, atónita.
Y ello por no hablar de las dudas sobre si la coma del primer parlamento debe ir antes o después de las comillas, en caso de que quisiéramos unificarlo con la segunda parte del parlamento, que termina con punto y comillas («Deja ya de quejarte,» dijo él).
3. En los diálogos, los incisos que correspondan al personaje que está hablando han de ir entre paréntesis, no entre guiones, porque podrían confundirse con un inciso del narrador (el segundo ejemplo muestra la manera incorrecta de marcarlos):
—Aquella noche soñé (o al menos eso creo recordar) que Teresa y tú paseabais por la orilla del lago —confesó inquieto Miguel.
—Aquella noche soñé —o al menos eso creo recordar— que Teresa y tú…
4. Es posible que un diálogo empiece con puntos suspensivos y con inicial minúscula. Ello ocurre cuando un personaje retoma una conversación interrumpida por el parlamento de otro personaje. Adviértase, en el tercer ejemplo, que los puntos suspensivos van pegados al guión, y por tanto separados de la primera palabra del diálogo («y»):
—Depende de cómo se interpreten sus palabras —dijo insegura la señorita Fischer—. Quiero decir que cuando una muchacha no puede acercarle la mantequilla a un hombre sin ruborizarse hasta las orejas…
—Comprendo perfectamente su turbación —cortó con aspereza la señorita Pearl.
—… y cuando le da las gracias y luego le pregunta si quiere una galleta como si él fuera el médico de la familia… No sé si entiende lo que quiero decir.
5. Es un error inadmisible usar, a lo largo de una obra de narrativa, comillas de apertura y de cierre —que aparecen sistemáticamente en obras anglosajonas, alemanas y con frecuencia, aunque no siempre, en las italianas— en vez de guiones. Las comillas deben reservarse para los diálogos sueltos que aparecen dentro de una descripción larga del narrador.
5.1. Si al uso de comillas en vez de guiones se le suma una excesiva fidelidad tipográfica al original, el resultado puede ser teóricamente injustificable y contrario a toda normativa (véase, en el ejemplo siguiente, la curiosa manera (errónea) de introducir los verbos dicendi, que aparecen en minúscula aunque vayan precedidos de punto). El fragmento que ofrecemos está tomado de la última versión castellana —la mejor, literariamente hablando— de la novela de William Faulkner El ruido y la furia (1987):
«Hace demasiado frío». dijo Versh. «No irá usted a salir».
«Qué sucede ahora». dijo Madre.
«Que quiere salir». dijo Versh.
«Que salga». dijo el tío Maury.
«Hace demasiado frío». dijo Madre. «Es mejor que se quede dentro. Benjamin. Vamos. Cállate».
5.2. Tampoco debe .seguirse la disposición que suele aparecer en obras francesas, una curiosa mezcla de comillas, comas y guiones: el primer parlamento se inicia con comillas, en los sucesivos se usan guiones y el diálogo vuelve a cerrarse generalmente con comillas:
«Je n’ai pas envie de te voir comme une étrangère.
—Tu aimes mieux ne pas me voir du tout?, insistai-je.
—Mettons que ce soit ça», dit-il séchement.
6. Al contrario de lo que ocurre con frecuencia en obras anglosajonas e italianas, los diálogos en narrativa irán habitualmente en punto y aparte (excepto, claro está, cuando sean breves y vayan dentro de un párrafo que es preferible no dividir; véase el punto 5). Adviértase —y esta regla debe seguirse sin fisuras— que las comillas que aparecen en los diálogos del original se sustituyen sistemáticamente por guiones, como ya hemos dicho.
Este es el original inglés:
For herself, Jane wanted to find out diplomatically, before asking straight out, whether the blue suit was here or whether it had gone off too. «I thought I saw John,» she said. «Dashing out of the Post Office. What was he wearing?» «A raincoat,» said Martha. «And that good-looking blue suit?» persisted Jane. «Why, yes, I think so», said Martha. «Yes, he was,» she added, more positively. Jane caught her breath. «How long is he going to he gone?» «Just today,» said Martha. ~He has to see somebody for dinner. He’ll be back late tonight. «Oh,» said Jane.
Y ésta la versión castellana:
Jane quería descubrir con diplomacia, sin preguntarlo directamente, si el traje azul estaba allí o si también había desaparecido.
—Me parece que he visto a John —dijo— cuando salía de Correos. ¿Qué era lo que llevaba puesto? [1]
—Un impermeable —dijo Martha.
—¿Y aquel hermoso traje azul? —insistió Jane.
—Pues, sí, creo que sí —respondió Martha, y luego añadió con seguridad—: Sí, lo llevaba. [2]
Jane contuvo el aliento: [3]
—¿Cuánto tiempo estará fuera?
—Sólo hoy —dijo Martha—. Tiene que cenar con alguien. Llegará esta noche, tarde.
—Ah —repuso Jane.
Véanse, en los párrafos marcados con [1], [2] y [3], las libertades que en lo relativo a la puntuación se toma el traductor (buen conocedor del tema, por cierto). Su versión es indudablemente más fluida que una puntuación demasiado fiel al original inglés, como ésta:
—Me parece que he visto a John —dijo—. Cuando salía de Correos.
—Pues sí, creo que sí —dijo Martha—. Sí, lo llevaba —añadió luego con seguridad.
Jane contuvo el aliento.
Obsérvese que en el párrafo [1] se elimina un punto y la frase gana en fluidez; en el [2] se unifican en un solo inciso las dos intervenciones de Martha; y en el [3] se sustituye el punto de cierre por dos puntos, para aclarar qué personaje habla.
6.1. Salvo casos excepcionales, la norma del punto 6 debe seguirse con rigor cuando son varios los personajes que hablan: poner los diálogos uno tras otro, aunque sea con guiones, resulta confuso y complica innecesariamente la lectura. Véase este ejemplo, perteneciente a la novela El grupo, de Mary McCarthy (1966):
Libby se puso exageradamente pensativa. Se llevó un dedo a la frente. —Creo que sí —afirmó, asintiendo tres veces—. ¿Pensáis realmente…? —empezó con presteza. Lakey hizo señales a un taxi con la mano. —Kay dejó al primo en la sombra, con la esperanza de que alguna de nosotras le proporcionara algo mejor. —¡Lakey! —murmuró Dottie, moviendo con reproche la cabeza. —Caramba, Lakey —dijo con risa de falsete Libby—; sólo a ti se te ocurren estas cosas.
6.2. El punto y aparte también suele usarse en aquellos casos en que el inciso del narrador empieza con un verbo dicendi y continúa, después de punto, con un texto de extensión considerable (por ejemplo, una descripción sobre las características del personaje que habla, una puntualización sobre el lugar donde se desarrolla la acción o precisiones de diversa naturaleza). Véase el ejemplo:
—Todo está bien —dijo Arturo.
Iba vestido con una camiseta y pantalones cortos de deporte, y llevaba sandalias de jardín. Vestido de esta manera, fascinó aún más al agente con el que se había encontrado en junio, el día que alquiló la casa. Arturo le parecía misterioso y fuerte. Su rostro le traía al pensamiento sal, viento, mujeres extranjeras, soledad y sol.
Por último me gustaría citar un artículo de Tex y tipografía
http://www.tex-tipografia.com/raya_guion_menos.html
Raya, guión y menos
Tres signos que se confunden a menudo
Estos tres signos (guión, raya y menos) son tan similares que a menudo se confunden, hasta el punto de que no es raro que a todos se los llame guiones. Pero hagamos un poco de historia.
Si retrocedemos medio siglo veremos que en las cajas españolas había sólo dos signos de la familia: raya y guión. A la raya también se la llamaba menos, sobre todo por los tipógrafos, porque estaba diseñada de forma coherente con el más (+) para que pudiera cumplir esa función matemática.
Llegan los sistemas electrónicos y aparece lo que los ingleses llaman en dash y que en español no se había usado. Por tanto era necesario encontrarle un nombre y por ello se ha propueso reasignar menos. Sin embargo, ese nombre es incorrecto porque también ha aparecido otro signo cuyo diseño corresponde al del más y que es más propiamente el menos. Por esa razón y porque suele ser la mitad de la raya, yo la llamo semirraya (otro nombre es raya menor).
La figura de ejemplo muestra los cuatro símbolos en la fuente Palatino. En ella se ve que el guión y la raya, a pesar de su similitud superficial, siguen patrones de diseño bien distintos: el guión es algo más grueso y, este caso, tiene los extremos inclinados, mientras que el menos es algo más elevado para que se combine mejor con las cifras y siempre tiene un diseño muy sencillo (en otras fuentes es incluso algo más largo que la semirraya). Aquí se ve claramente lo inapropiado de tratar todos estos signos como simples variantes del guión. (Naturalmente, otras fuentes tienen diseños distintos.)
La raya suele indicar separación: en las intervenciones en los dialogos, para incisos que no tienen mucha conexión con el contexto, para introducir un nuevo elemento en una lista, etc. También reemplaza en ocasiones a una palabra o grupo de palabras que no se quieren repetir.
El guión, en cambio, suele implicar unión: de palabras (científico-técnico), en elementos de palabras (intra-, -ado), a final de reglón para indicar que la palabra continúa en la siguiente línea, en intervalos de cifras (18-24), etc.
El menos es un signo matemático para la resta o en los números negativos.
Y finalmente, tenemos la semirraya, que en español no se había empleado pero que ahora se ve en ocasiones como reemplazo de la raya en medidas cortas, aunque tal uso sea discutible. Es frecuente que, por tener un tamaño intermedio entre el guión y la raya, se confunda con el menos, pero se trata de signos distintos.
The post El uso de la raya en los diálogos appeared first on Poesía eres tú (revista).
Entrevista a Yoanna Mojón
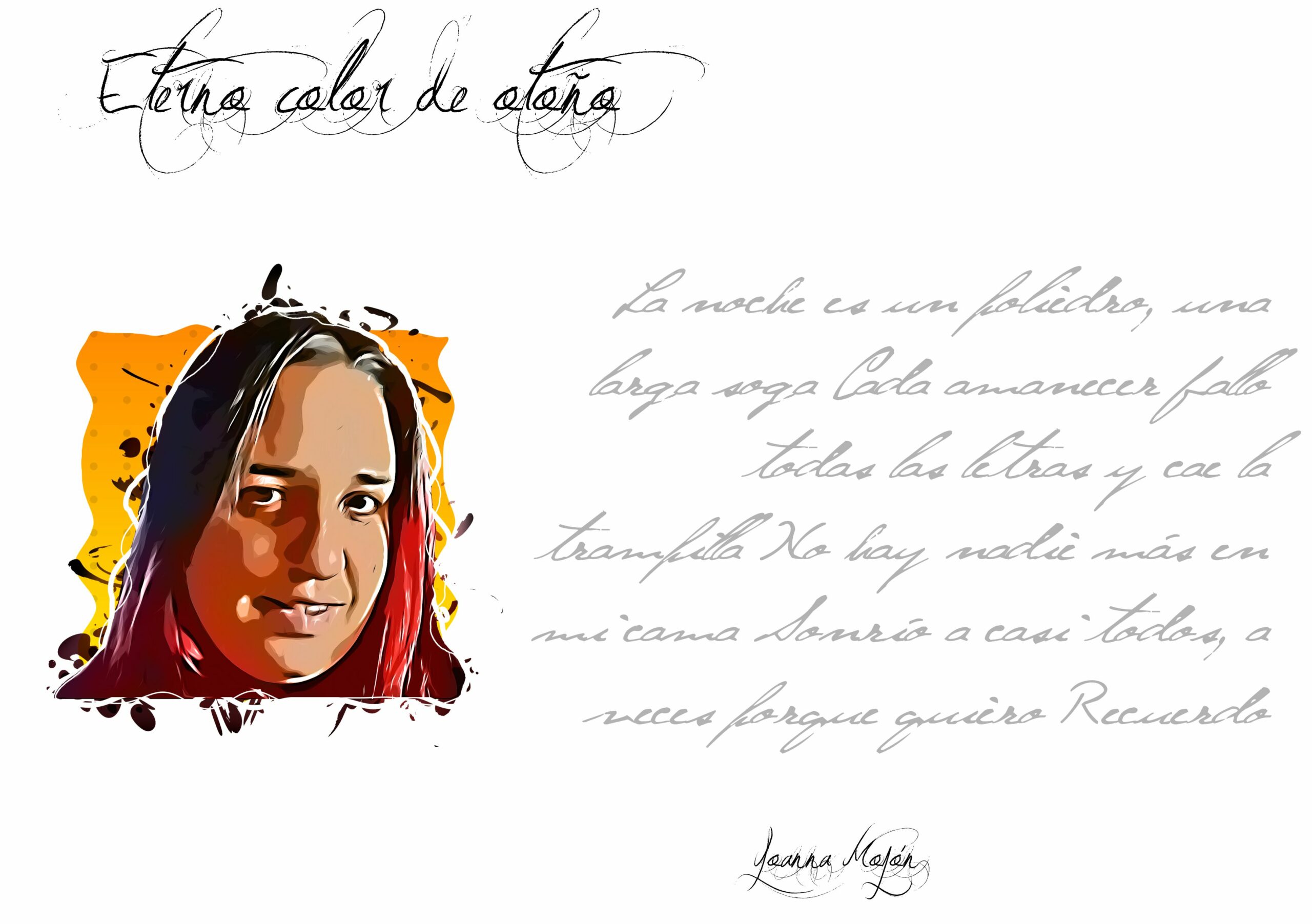
Yoanna Mojón se presenta ante nosotros como una voz poética que entiende la escritura como una forma de habitar el mundo. Su poemario “Eterno color de otoño” constituye el punto de partida de una conversación que nos adentra en los territorios más íntimos de la creación poética contemporánea, donde convergen la reflexión estética y la experiencia vital.
La autora concibe la poesía como “una forma de ver el mundo, las cosas que en él ocurren y su quietud al mismo tiempo”, estableciendo desde el inicio una relación profunda entre escritura y existencia. Su trabajo se caracteriza por abordar temáticas universales —el dolor, el tiempo, las relaciones humanas, la escritura como salvación— desde un lenguaje accesible que busca provocar sensaciones a través de las imágenes poéticas.
El otoño emerge como metáfora central en su universo creativo, no como una elección premeditada, sino como una revelación que se impuso durante el proceso de escritura. Para Mojón, esta estación representa la posibilidad de observar “muy marcadas diferentes fases” dentro de un mismo ciclo, ofreciendo una belleza que transita desde la plenitud hasta la desnudez del paisaje invernal.
La entrevista nos permite conocer a una poeta que no escribe pensando en un lector específico, sino que busca “conocerse y conocer el mundo” a través de la expresión escrita. Su enfoque privilegia la autenticidad emocional y defiende que “si uno está dispuesto a sentir cuando lee, es cuando va a disfrutar” de su escritura.
Mojón se posiciona dentro del panorama de la poesía contemporánea española valorando la diversidad de estilos y el compromiso social de los poetas actuales, entendiendo la poesía como “un medio de expresión y también de reivindicación” que se adapta a cada momento histórico. Su objetivo último trasciende el mero ejercicio literario: aspira a que los lectores “no se queden indiferentes” y descubran que “todo se puede transformar, incluso el dolor en belleza”.
-
¿Qué significa para ti la poesía hoy, en un mundo donde la atención es cada vez más fragmentada y digitalizada?
La poesía es una forma de ver el mundo, las cosas que en él ocurren y su quietud al mismo tiempo, es una forma de vivir. Es una manera de llegar a los demás y acariciar la piel por dentro y también un camino que lleva a uno mismo ahondando capa a capa, sin empujar, aunque pueda dar vértigo. Significa a veces comprender, a veces sentir, a veces ambas. Es la oportunidad de ver como todo se mueve mientras yo me detengo un instante, en algún lugar del silencio.
-
¿Cómo crees que “Eterno color de otoño” puede ayudar a acercar la poesía a personas que no suelen leer este género?
Aunque la manera de tratar temáticas como pueden ser el dolor, el tiempo, las relaciones humanas o la escritura como salvación, es compleja, creo que a su vez la forma en la que está escrito, su lenguaje, vocabulario, ritmo, no lo es. Que ocurre fácil que el lector entre en este otoño invertebrado que sujeta “Eterno color de otoño” desde la lectura de las primeras páginas. Además, los poemas provocan sensaciones por las imágenes que contienen y los recursos utilizados en su construcción y para disfrutar de ellas creo que basta con estar abierto a sentir.
-
¿Qué te llevó a elegir el otoño y sus colores como eje central de tu poemario? ¿Qué simbolismo personal tienen para ti estas estaciones y tonalidades?
Después de escribir los poemas, mientras construía el borrador me sentí invadida por el otoño a pesar de que era primavera. Vi que el conjunto era un otoño, como si hubiera estado escribiendo todos los poemas desde el interior de esa estación.
Me gusta escribir en todas las estaciones, pero el otoño con sus colores me atrae mucho. Es como ver dentro de una misma estación muy marcadas diferentes fases, además de que es algo bellísimo. El otoño llega, lo seco cae y por un tiempo queda en el suelo y al final deja todo desnudo y aparece el crudo invierno.
-
Al escribir este libro, ¿tuviste en mente algún lector ideal o buscabas conectar con una audiencia más amplia?
La verdad es que no tuve en mente un tipo de lector concreto. Yo busco conocerme y conocer el mundo, expresarme a través de la escritura.
-
¿Qué técnicas o recursos poéticos has utilizado para que los lectores se sientan identificados con tus versos, incluso si no son expertos en poesía?
Trato de utilizar un lenguaje que me resulte cómodo y que la poesía fluya de dentro a fuera y viceversa, es decir, me gusta sacar la poesía de las cosas hacia mí y la poesía de mí hacia el mundo. Como decía antes, si uno está dispuesto a sentir cuando lee, es cuando va a disfrutar de mi escritura, yo siento lo que escribo.
-
¿Crees que la poesía puede ser una herramienta para explorar temas universales como la soledad, la identidad o el paso del tiempo de una manera más íntima que otros géneros literarios?
Yo considero que la poesía es una herramienta ideal. Permite detener la mirada en cualquier lugar y momento y permite escuchar el silencio “La poesía es un punto de inflexión en mi ventana”. El hecho de poder detenerse es importante para tratar estos temas de manera más íntima. No se puede acariciar algo corriendo y sentirlo y comprender su forma de la misma manera que si se está quieto.
-
¿Qué opinas sobre la evolución de la poesía contemporánea en España y cómo ves el papel de los poetas actuales en la sociedad?
Me gusta que haya variedad de estilos y no una corriente única que seguir. Además, muchos poetas contemporáneos dejan ver su compromiso con la realidad social de ahora. La poesía se adapta a cada momento que vamos viviendo porque es necesario, es un medio de expresión y también de reivindicación.
-
¿Consideras que la presentación visual y la promoción en redes sociales son claves para que la poesía llegue a nuevos públicos? ¿Cómo has trabajado estos aspectos con tu libro?
Hoy en día las redes sociales son algo muy importante. A través de ellas se puede llegar a más personas, sobre todo a aquellos que no te conocen aún.
Reconozco que las redes sociales no son mi fuerte, porque a veces vivo un poco desconectada de ellas. Intento publicar de manera regular en su mayoría pequeños textos y eventos que tengan que ver con la poesía u otras actividades artísticas.
-
¿Qué te gustaría que sintieran los lectores al terminar “Eterno color de otoño”? ¿Hay algún mensaje o emoción que consideres esencial en tu obra?
Me gustaría que no se quedasen indiferentes. Que la poesía les tocara la fibra. Me gustaría que sintieran, a lo largo de todo el poemario. Y que se queden con la idea de que todo se puede transformar, incluso el dolor en belleza.
-
¿Cómo imaginas el futuro de la poesía y qué lugar esperas que ocupe tu trabajo en ese horizonte?
Creo que la poesía será necesaria en cualquier futuro y me gustaría seguir siendo una parte de eso siempre.
The post Entrevista a Yoanna Mojón appeared first on Poesía eres tú (revista).
ENTREVISTA A JOSÉ MOLINA MELGAREJO
ENTREVISTA A JOSÉ MOLINA MELGAREJO
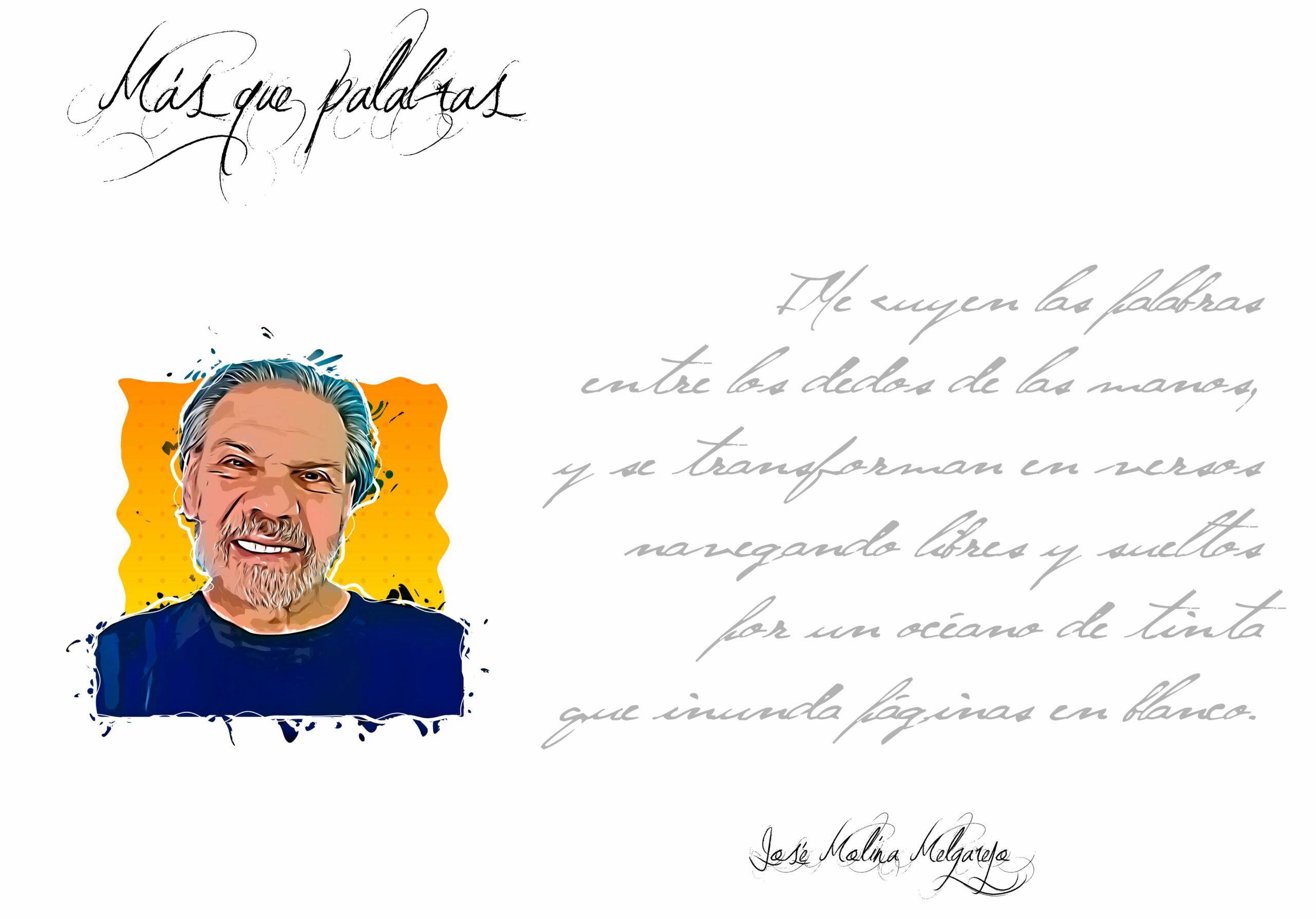
José Molina Melgarejo llega a esta conversación con el equipaje de más de cuatro décadas dedicadas al mundo editorial y una veintena de libros publicados que testimonian una trayectoria literaria consolidada. Su nuevo poemario, “Más que palabras”, se presenta como una obra de madurez donde confluyen la experiencia vital y la reflexión estética, ofreciendo una poesía que trasciende los límites del mero ejercicio literario para adentrarse en territorios existenciales profundos.
La formación en Ciencias de la Imagen del autor —con aspiraciones iniciales de convertirse en guionista o director de cine— se refleja en una construcción poética profundamente visual, donde las imágenes cinematográficas dialogan con la palabra escrita1. Esta particular sensibilidad le permite crear una poesía que piensa en términos audiovisuales, incorporando referencias que van desde El espíritu de la colmena de Víctor Erice hasta la realidad más inmediata de eventos como la DANA de Valencia de 2024.
Molina Melgarejo se posiciona en el panorama poético actual como un defensor de la intensidad emocional frente a lo que considera un exceso de intelectualismo en la poesía contemporánea. Su apuesta por recuperar “parte de la esencia clásica” de la poesía, sin renunciar a la complejidad ni a la accesibilidad, lo sitúa en una línea de continuidad con los grandes referentes —Lorca, Machado, Miguel Hernández, Neruda— que siguen funcionando como faros en el panorama literario español.
Esta entrevista nos permitirá adentrarnos en la concepción poética de un autor que entiende la escritura como forma de autoconocimiento y el oficio del poeta como el de un cronista tanto de la experiencia personal como del mundo que lo rodea. Un diálogo imprescindible para comprender una voz que aboga por una poesía que “incendie corazones necesitados de una llamarada de pasión”.
Entrevista con motivo de la publicación de “MÁS QUE PALABRAS”
-
José, el título de tu nuevo poemario sugiere que la poesía trasciende el mero lenguaje. ¿Qué es lo que va “más que palabras” en tu concepción poética y cómo llegaste a esta reflexión después de cuatro décadas dedicado al mundo editorial?
Como concepción poética, el libro no varía con respecto a otros poemarios míos. Soy muy fiel a mi manera de entender y concebir la poesía. No obstante, al escribir algunos de los poemas que forman parte de este libro, me di cuenta de que a veces me faltaban palabras para poder describir, tal y como yo pensaba que debía hacer, algunas situaciones, ya fueran o no personales. Lo cual me dio a entender que, en ocasiones, se necesitan más que palabras para expresar lo que uno siente.
-
En tu “Declaración de intenciones” hablas de la necesidad de “un bramido de pasión” para crear poesía auténtica. ¿Crees que la poesía española contemporánea ha perdido esa intensidad emocional en favor de un intelectualismo excesivo?
Debo confesar que en poesía contemporánea no soy un experto, pero sí que, de cuanto he leído y escuchado, he echado en falta algo más de emoción. Siento decirlo, pero a veces hay una poesía que da la impresión de ser algo prefabricada, a la que le falta unas ciertas dosis de “bramido de pasión”, que haga que te atraviese el alma y te provoque una potente descarga emocional.
-
Una de las características más llamativas de tu poemario es cómo integras referencias muy actuales, como la DANA de Valencia de 2024, con reflexiones existenciales profundas. ¿Es esta inmediatez una responsabilidad del poeta contemporáneo o una elección personal?
Es inevitable no escribir sobre cosas tan terribles como esta o sobre esos migrantes que lo apuestan todo por lograr tener una vida digna. Y es que el poeta, a mi modesto entender, no debe ser solo el altavoz de sí mismo, sino también el de ese otro mundo que palpita fuera de él, pero que igualmente forma parte de su paisaje emocional, que necesariamente debe hacer propio a través de sus poemas.
-
Llevas más de cuarenta años en el mundo editorial y has ejercido prácticamente todos los oficios del libro. ¿Cómo ha influido esta experiencia en tu forma de escribir poesía? ¿Te ha hecho más consciente de tus lectores potenciales?
Sinceramente, no me ha influido demasiado. Entre otras y poderosas razones, porque ya tenía claro qué significaba la poesía para mí mucho antes de comenzar a trabajar en el mundo editorial. En cuanto a los lectores potencias, tal vez sí, pero muy superficialmente, porque la poesía como tal no ha formado parte del catálogo de las editoriales para las que he trabajado.
-
En un momento en que se habla mucho de la crisis de la poesía y de su público minoritario, tu obra parece apostar por la accesibilidad sin renunciar a la complejidad. ¿Cuál crees que es el camino para que la poesía recupere relevancia social?
Creo que la poesía debe recuperar parte de su esencia clásica. Un ejemplo claro es que, por muchos poetas contemporáneos que haya, siempre acabamos tomando como referencia a Lorca, Machado, Miguel Hernández, Neruda, Rosalía de Castro, Gabriela Mistral… Sin desmerecer, en absoluto, buena parte de la poesía que se hace hoy día, puede que tal vez le falte un poco de esa chispa que hace que incendie corazones necesitados de una llamarada de pasión.
-
Tus poemas alternan entre lo íntimo y lo social, entre el monólogo interior y la denuncia. ¿Consideras que el poeta tiene la obligación de posicionarse ante los problemas de su tiempo o la poesía puede ser un territorio neutral?
Por supuesto. Como antes he dicho, también lo que fluye alrededor del poeta necesariamente forma parte de su paisaje emocional y sentimental. Desde mi punto de vista, tiene que ser un cronista de su experiencia personal, pero asimismo de cuanto acontece al otro lado de él, que no deja de ser una parte indivisible de su vida.
-
En el colofón del libro te preguntas “¿Quién soy?” después de todo este recorrido poético. ¿Sientes que la escritura ha transformado tu identidad a lo largo de estos años? ¿Es la poesía una forma de autoconocimiento?
Sin duda alguna. En la escritura, y especialmente en la poesía, he encontrado una manera, algo sutil, eso sí, de confesar mi estado de ánimo; es decir, de revelar a corazón abierto si amo o desamo, si estoy feliz o triste, si deseo seguir viviendo o la vida ya me fatiga. Eso significa, claro está, ir descubriéndose a uno mismo, como si fuera una resonancia interior que termina por sacar a la luz cosas que permanecían ocultas.
-
Tu formación en Ciencias de la Imagen se percibe en la construcción visual de tus poemas. ¿Cómo trabajas la imagen poética? ¿Piensas en términos cinematográficos cuando escribes?
Mis intenciones cuando estudiaba Ciencias de la Imagen, que hoy se llama Comunicación Audiovisual, eran las de ser guionista o director de cine. Así que mi espíritu cinéfilo siempre está presente a la hora de escribir, especialmente cuando me dedico a la narrativa, aunque en muchas ocasiones también cuando escribo poesía. Y es que hay películas cargadas de poesía, que a veces, inconscientemente, se me vienen a la cabeza cuando intento escribir un poema sobre algo en concreto. Cito, a modo ejemplo, esas imágenes cargadas de poesía de El espíritu de la colmena, la película de Víctor Erice, a las que su director de fotografía, el gran Luis Cuadrado, lleno de una hermosísima luz.
-
El mercado editorial español parece más receptivo a otros géneros que a la poesía. Como conocedor del sector, ¿qué estrategias crees que deberían adoptar los poetas y editores para dignificar y expandir el espacio de la poesía?
Una pregunta harto difícil de responder. Me parece, no obstante, que hoy día existe una cierta tendencia a querer arropar la poesía con demasiadas florituras, hasta convertirla en un mero espectáculo. Sin embargo, por ejemplo, no se necesita nada para emocionar cuando alguien recita un poema de Miguel Hernández o de Lorca. La solución, quizá, está en encontrar un punto intermedio, que dé luz a la poesía, que siga emocionando, sin necesidad de echar mano de fuegos de artificio. En mi caso, por ejemplo, en los recitales en los que participo, trato de que se lea poesía, pero también que se hable de ella y, en la medida de lo posible, que los que asisten a él formen parte del mismo, se involucren en él y no sean simples espectadores.
-
Finalmente, después de una veintena de libros publicados, ¿qué le dirías a los jóvenes que se acercan por primera vez a la poesía, tanto como lectores como aspirantes a escritores? ¿Cuál es tu visión del futuro de este género?
Sobre todo, que se empapen bien de poesía, de todos los estilos y formas, hasta que encuentren aquel con el que más se identifiquen. Una vez bien empapados, que intenten expresar lo que sienten a través de la poesía, poco a poco, sin prisas, pero poniendo sus cinco sentidos en ello. Al final, seguro que terminarán descubriendo que la poesía es una maravillosa manera de aliviar dolencias emocionales. En cuanto a su futuro, sinceramente no lo sé, aunque puedo dar constancia de que, ahora mismo, la poesía está más en auge que nunca. No recuerdo otras épocas en las que hubiese tanta gente que escribe poesía, que publica poemarios, ni tantos grupos en redes sociales dedicados a la poesía. Eso, sin duda, invita a pensar que, como decía Gabriel Celaya, “la poesía es un arma cargada de futuro”.
The post ENTREVISTA A JOSÉ MOLINA MELGAREJO appeared first on Poesía eres tú (revista).